Sedimentos
y transformaciones en la
construcción psicosocial
de la vejez
Fernando Berriel
Mariana Paredes
Robert Pérez
INTRODUCCIÓN
El presente trabajo constituye el resultado de la investigación cualitativa sobre
la realidad de los y las adultas mayores en el Uruguay actual, en el marco del
proyecto interinstitucional “Estudio sobre la reproducción biológica y social de
la población uruguaya: una aproximación desde la perspectiva de género y generaciones”.
El proyecto tiene como objetivo general producir conocimiento desde
una perspectiva interdisciplinaria, articulando distintas vertientes de abordaje
sobre las temáticas de población en el país.
En este trabajo se articularon perspectivas disciplinarias distintas sobre un
mismo tema. Se trabajó desde el Servicio de Psicología de la Vejez de la Facultad
de Psicología y desde el Programa de Población de la Facultad de Ciencias
Sociales aprovechando líneas de investigación –algunas ya consolidadas, otras
más incipientes– que sobre los temas de envejecimiento y vejez se venían desarrollando
en ambas unidades académicas.
Este componente trabajó además en interacción con los otros dos componentes
de la investigación –adolescentes y derechos sexuales y reproductivos–,
en particular en los procesos de discusión de los objetivos y de elaboración de
las pautas de entrevista así como también en la defi nición de los instrumentos y
la selectividad de las muestras en las que se basó la recogida de información.
El objetivo general planteado por este componente se relaciona con el análisis
del signifi cado de la vejez en los adultos mayores desde las perspectivas de género,
generaciones, derechos y desigualdad social. Como objetivos específi cos fueron
planteados los siguientes tópicos:
20
• Acceder a los principales contenidos simbólicos que adquiere la propia vejez
desde una perspectiva biográfi ca.
• Analizar la construcción del signifi cado de la vejez en estrecha conexión con
los mundos de la familia y del trabajo por los que transita o ha transitado la
persona.
• Analizar las transferencias entre generaciones tanto materiales como simbólicas.
• Conocer los niveles de apropiación y ejercicio de los derechos sexuales y
reproductivos en esta población.
Es en base a estos objetivos que se trabajó sobre una metodología cualitativa
planteada en el origen del proyecto y en este caso articulada en base a entrevistas
en profundidad y grupos focales.
Este capítulo presenta los resultados de esta investigación y se estructura de la
siguiente manera. El primer apartado, referente al marco conceptual, se centra en
el planteo de los aspectos del envejecimiento en Uruguay y en el mundo, así como
también explora en las conexiones teóricas de género y generaciones, perspectivas
priorizadas en este proyecto. El siguiente apartado refi ere al enfoque metodológico
utilizado. Luego se presenta el análisis y los resultados de la investigación
divididos siguiendo los ejes analíticos planteados en el enfoque metodológico: el
análisis del signifi cado de la vejez, la construcción de las instituciones familia y
trabajo, la relación entre las generaciones, la vida sexual y los derechos sexuales y
reproductivos. Finalmente se plantea un capítulo de políticas en el que se procura
analizar la situación de los entrevistados en su discurso subjetivo con relación
a las áreas prioritarias planteadas en términos de políticas para la vejez por los
organismos internacionales y por las Naciones Unidas en particular.
Se procura de esta forma verter aquí los resultados de la investigación realizada
en el entendido de que la vejez y el envejecimiento son temas centrales en
Uruguay y deberían estar presentes en la agenda social y política del país.
MARCO CONCEPTUAL
EL ENVEJECIMIENTO EN EL MUNDO
El envejecimiento es un tema mundial dado que afecta en términos globales a
la totalidad de la población del planeta. El siglo XX ha visto una revolución en
la longevidad con el aumento en la esperanza de vida en casi veinte años desde
1959 hasta 1966 y la expectativa es que se extienda diez años hacia el 2050. El
número de personas de 60 años y más crecerá de 600 millones en el año 2000,
a 2.000 millones en el 2050. Este fenómeno adquiere una intensidad y una
duración que carece de precedentes en la historia de la humanidad. A mitad del
21
siglo XX el porcentaje de personas mayores de 60 años alcanzaba al 8% de la
población mundial en tanto que para mediados del siglo XXI se estima que esta
cifra se elevará al 21%. El proceso de envejecimiento es diferencial por regiones
de acuerdo a los procesos de transición demográfi ca específi cos de cada zona.
En las regiones más desarrolladas –por continentes en Europa, Norteamérica y
Oceanía– adquiere mayor intensidad, en tanto que en Asia y África todavía no
ha llegado a adquirir tal magnitud. América Latina se encuentra en un punto
intermedio entre ambos polos (United Nations, 2002). Este proceso tiene
consecuencias en todos los niveles de la organización social, desde los aspectos
económicos ligados a los mercados de trabajo, los sistemas de seguridad social
y las transferencias intergeneracionales hasta los aspectos sanitarios vinculados
a los sistemas de salud pasando también por los aspectos culturales y sociales
referentes a los cambios que en la dinámica y composición familiar implica la
convivencia de varias generaciones, sea o no en el mismo techo.
Dado este contexto, a partir de la Segunda Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento
realizada en Madrid en el año 2002 los organismos internacionales
han reconocido el envejecimiento como un fenómeno mundial que implica
transformaciones de toda índole en las distintas sociedades. En esta Asamblea se
adoptaron compromisos ofi ciales asumidos por los gobiernos para responder a
los desafíos que plantea el envejecimiento en todas sus dimensiones y surge a la
vez un documento programático que se propone acciones concretas a desarrollar
en tres áreas: 1) las personas de edad y el desarrollo, 2) el fomento de la salud y
el bienestar en la vejez y 3) la creación de un entorno propicio y favorable.
A partir de estas recomendaciones a nivel mundial, se desarrolla en noviembre
del 2003, una reunión de carácter regional en Santiago de Chile, para analizar
la implementación para América Latina y el Caribe del Plan de Acción Internacional
de Madrid sobre el Envejecimiento. En este encuentro se plantean metas,
objetivos y recomendaciones para la acción a favor de las personas mayores
en cada una de las tres áreas prioritarias. Estos objetivos se retomarán en este
informe en el capítulo destinado a analizar la situación de los entrevistados en
relación con las áreas prioritarias objeto de políticas.
EL ENVEJECIMIENTO EN URUGUAY
Uruguay cuenta con la población más envejecida de América Latina. En el
contexto de su proceso temprano de transición demográfi ca, tanto las bajas
tasas de fecundidad que se han mantenido relativamente estables por más de
medio siglo como los procesos estructurales y recientes de emigración internacional
hacen que contemos con una población envejecida cuyo proceso parece
22
intensifi carse en los próximos años. Actualmente la población uruguaya cuenta
con un 17% de adultos mayores de 60 años, cifra que alcanzará a 25% para el
año 2050 según las proyecciones demográfi cas, con un particular aumento en
la población mayor de 80 años.
La dinámica demográfi ca es diferencial según los sectores socioeconómicos, hecho
que refl eja en muchos casos lo ocurrido en otras sociedades de América Latina.
Si bien el país se caracterizó por procesar una transición demográfi ca adelantada
en comparación con las características continentales, los problemas demográfi cos
del Uruguay de hoy combinan un mosaico de comportamientos heterogéneos;
algunos tienen mucho que ver con problemáticas del subdesarrollo (pobreza,
desigualdad social) y otros tienen mucho que ver con fenómenos propios de los
países desarrollados (envejecimiento, fecundidad a punto de caer por debajo del
nivel de reemplazo, segunda transición demográfi ca) (Paredes, 2004a).
La problemática del envejecimiento en Uruguay no es nueva. De hecho
somos una sociedad envejecida hace más de medio siglo. Si bien el descenso de
la mortalidad ha contribuido a este proceso, más importante resulta el descenso
de la fecundidad, sobre todo porque es el indicador que más refl eja un comportamiento
diferencial por sectores sociales. La tasa global de fecundidad se
mantiene en Uruguay relativamente estable en torno a 2.6 hijos por mujer, pero
el desequilibrio que presenta este guarismo entre los sectores socioeconómicos
refl eja la clara concentración de la reproducción biológica de la población en los
estratos más carenciados. Entre tanto los sectores socioeconómicos más favorecidos
y educados han controlado sus pautas de fecundidad hasta llegar bastante
por debajo del nivel de reemplazo poblacional (Paredes y Varela, 2001; Paredes,
2003a). Sumado a esto, y como efecto más coyuntural y reciente, la migración
internacional recobra impulso a principios del milenio con la crisis económica
que atraviesa el país –y que tiene su punto más álgido en el año 2002– provocando
la emigración de gente joven en edad reproductiva.
Como vemos, una de las características de nuestro país es tener un perfi l
poblacional de país desarrollado, coexistiendo con una infraestructura sociosanitaria
de país empobrecido. Estructura sociosanitaria que hasta el momento se
ha caracterizado por la poca coordinación entre las políticas y servicios de salud
con los sociales. La ausencia de un plan gerontológico que permita elaborar una
propuesta de atención sociosanitaria a esta población, es otro de los aspectos a
señalar (Nisizaki y Pérez, 2004). No obstante, en los últimos años, la aprobación
en el Parlamento de la Ley de Promoción Integral del Adulto Mayor, es un
primer paso en este sentido y da cuenta del comienzo de una mayor atención
de las autoridades en el tema.
23
EL ENVEJECIMIENTO COMO PROCESO*
Las preocupaciones de los seres humanos respecto al envejecimiento nos han
acompañado a lo largo de la historia. Baste recordar los antiguos mitos de la
fuente de la eterna juventud, ya presentes en el Gilgamesh, primer poema épico
conocido, o la discusión de los antiguos griegos respecto a si la vejez era un estado
deseable de sabiduría o era una enfermedad. Estas preocupaciones humanas, que
hasta el siglo XIX podemos ubicarlas en un plano singular y existencial de algunas
personas, a partir del siglo XX se ubican en un plano global, al darse un fenómeno
totalmente nuevo en la humanidad: el envejecimiento en términos poblacionales.
Esto ha llevado a que los gobiernos del mundo y la ONU comiencen a incluir
este tema en sus agendas (Nisizaki y Pérez, 2004).
Estos abordajes globales, si bien permiten conocer aspectos macro para
orientar políticas, tienen el inconveniente de no poder contemplar una serie de
características puntuales de la población que infl uyen mucho en su calidad de
vida. Es así que, cuando se lleva los indicadores macrosociales a escala humana,
cuando se toma contacto con las personas singularmente, lo primero que surge
es que los adultos mayores están lejos de constituir un conjunto homogéneo.
Por el contrario, si hay algo que prima en el envejecer es la multiplicidad de
cambios. Esto, ya demostrado en los estudios longitudinales del siglo pasado
(citados en Lehr, 1988; Fernández-Ballesteros, 1996) es un elemento que no se
debería dejar de tener presente en los estudios sobre el envejecimiento.
Los primeros estudios científi cos sobre la vejez surgen de la medicina en el
siglo XVIII (Lehr, 1988). Este hecho ha marcado en gran medida el curso de las
investigaciones posteriores, así como la construcción de un determinado modelo
de envejecer y de viejo, que ponía el énfasis en los procesos biológicos y fi siológicos,
quedando los aspectos psicológicos y sociales de este proceso subordinados
a un segundo plano. La vejez entonces, capturada dentro de un único campo
disciplinario, comienza a ser estudiada desde sus aspectos patológicos, aun antes
de poder estudiar sus aspectos de orden evolutivo.
Durante la primera mitad del siglo XX, las escuelas de Psicología experimental
norteamericana y soviética contribuyeron a consolidar estos enfoques,
por medio de estudios comparativos entre jóvenes y viejos, que procuraban
comparar aspectos cognitivos basados en procesos biológicos. De esta forma,
todo lo que se alejaba de los parámetros de salud defi nidos para otras edades
fue, durante mucho tiempo, considerado patológico en la vejez. Los resultados
de estos estudios concluían en una visión negativa del envejecimiento, la cual
* En este apartado se utilizan párrafos que han sido extraídos textualmente de
Pérez (2004), revisados por el autor a los efectos de esta investigación.
24
se potencia claramente con un pensamiento social prejuicioso, conformándose
una asociación entre viejo y enfermo (Salvarezza, 1988). Va así conformándose
un campo que asocia cada vez más el envejecimiento a una enfermedad y no a
una etapa vital. Es recién en la década de 1950 que se empieza a asistir a estudios
sociológicos sobre el envejecimiento (Lehr, 1988), estudiado este proceso desde
sus aspectos poblacionales y macrosociales.
Esta forma de concebir el proceso de envejecimiento y la vejez ha marcado
–y aun hoy marca– a muchos investigadores de los aspectos psicológicos y sociales
del envejecimiento. En el año 1961, este modelo defi citario cristaliza “científi camente”
en un libro que infl uyó mucho en gran parte de las conductas prejuiciosas
hacia los viejos de varias generaciones de profesionales. Se trata del clásico trabajo
de E. Cummings y W. E. Henry Growing old: the process of disengagement. Este
libro, resultado de una investigación realizada desde la Universidad de Chicago
respecto a los aspectos sociales de la vejez, postula la “disengagement theory”,
traducida por diferentes autores como teoría de la desvinculación, del desapego,
etcétera. En sus aspectos centrales, esta teoría sostiene que las personas, a medida
que van envejeciendo, van perdiendo paulatinamente su interés por las cosas
que los rodean (objetos y personas), volviéndose cada vez más sobre sí mismos,
apartándose paulatinamente del entorno, como forma de evitar los confl ictos y
prepararse para la muerte. Fundamentada en procesos bio-fi siológicos, esta teoría
postula que los fenómenos que describe serían inherentes al envejecimiento, con
independencia de lo sociocultural. Por lo tanto, la conducta a fomentar para
con los viejos, ya sea en los profesionales, como en el resto de la sociedad, es
ayudarlos en este “alejamiento” de las actividades. Más allá de las críticas que
ha recibido esta teoría, así como su invalidación científi ca posterior (véase al
respecto, Lehr, 1988), su infl uencia llega hasta nuestros días, pudiendo ver sus
efectos en muchas de las propuestas que actualmente se realizan para ancianos
(Berriel, 2000; Pérez, 2004).
En forma casi simultánea a esta teoría –muchas veces como reacción– varios
autores comienzan a desarrollar la llamada “teoría de la actividad”, de la cual
Maddox (citado por Lehr, 1988) es uno de los principales representantes. Este
autor trabajó entre 1962 y 1965 en el estudio longitudinal de la Universidad de
Duke, y sostiene que las personas deben mantenerse siempre con actividades.
La jubilación implica una pérdida de roles y actividades que repercuten en su
entorno familiar y comunitario, por lo cual se debe encontrar otras sustitutas
para no caer en un estado de alienación e inadaptación. De esta teoría también
se han derivado varias consecuencias que se expresan actualmente en algunas
propuestas técnicas, en las cuales los viejos deben estar siempre en una especie
de “activismo”. La fi nalidad de estas actividades es el “hacer algo” en sí mismo,
25
estar en movimiento, independientemente del sentido que el sujeto y el entorno
le otorgue a la actividad en cuestión.
Ambas teorías, aunque parecen contrapuestas, representan dos aspectos distintos
de una misma concepción prejuiciosa de vejez, pues en ambas el viejo es
despojado de su condición de sujeto deseante y de deseo, incapaz de devenir, al
decir de Castoriadis, un ser refl exivo. El anciano es pensado como una sucesión
de pérdidas y duelos, y el temor subyacente (¿de los técnicos?) es que si se detiene
a refl exionar, a pensarse, se angustia. En ambas, los procesos subjetivos del viejo
son un “impensado”, pues se basan en una epistemología positivista y causal.
Ambas propuestas le escamotean al viejo la posibilidad de generar sus propios
proyectos vitales autónomos, a partir de una concepción de vejez pasiva (aun
en el activismo), reproduciendo y reafi rmando una conducta social prejuiciosa.
Puestas las cosas de esta manera, se lo obliga al anciano a quedar anclado en el
pasado, con un presente efímero y sin sentido (en la primera teoría, por medio
del repliegue sobre sí mismo; en la otra, por medio de realizar actividades por
el sólo hecho de estar en movimiento), y sin posibilidad de futuro (en ambas
se parte de la base de que el único futuro es la muerte y antes de eso sólo existe
una especie de “sobrevida pasiva”). Ambas parten del mismo modelo involutivo
en el ciclo vital, donde el envejecer conlleva en sí mismo la noción de declive
en todas las áreas del ser.
Sin embargo, cuando analizamos los resultados de los estudios longitudinales
y secuenciales de cohorte, vemos cómo ambas teorías demuestran su inconsistencia,
pues el envejecimiento se presenta como un proceso complejo, donde
intervienen diversos factores, no existiendo un modo único de envejecer, sino
que “se envejece como se ha vivido”. Paulatinamente se ha ido conociendo que,
dentro de la condición de ser “bio-psico-social” del ser humano, los procesos
psicológicos y sociales no tienen por qué seguir los mismos patrones de desarrollo
que los procesos biológicos. En efecto, mientras que en estos últimos el modelo
es de desarrollo seguido de paulatino e irreversible declive hasta la muerte, en
los procesos sociales y psicológicos existe un desarrollo en los primeros años,
que puede ser seguido de una estabilidad o incluso de un crecimiento a lo largo
de todo el ciclo vital, de acuerdo a diversos factores que hacen a la variabilidad
individual (culturales, sociales, económicos, etcétera).
Estos conceptos han llevado a que últimamente se acepten los resultados de
los estudios de la Psicología del Envejecimiento como un aporte al campo de
la Gerontología. Estas investigaciones concluyen que el desarrollo humano no
es secuencial, sino alternado. No existe un crecimiento lineal, seguido de un
declive, sino que cada etapa contempla aspectos de ganancias y pérdidas, en un
interjuego entre crecimiento y declive (Fernández-Ballesteros, 1996).
Por lo tanto, los fenómenos propios del proceso de envejecimiento y la vejez,
por su complejidad, exceden los sucesos de orden estrictamente evolutivo, o
biológicos, o psicológicos, o sociales en sí mismos. Los contienen, pero son más
que la suma de ellos. Son procesos caracterizados por su irreversibilidad, por
ser impredecibles, aunque no inmodifi cables (Berriel, Leopold, Lladó y Pérez,
1994). De esta forma, en la realidad humana concreta intervienen diferentes
procesos, de modo que los aspectos sociales y psicológicos son parte inherente
de su cuerpo, tanto como los biológicos lo son de su “mente”.
Las investigaciones longitudinales sobre el envejecimiento (por ejemplo las
citadas por Lehr, 1988; Belsky, 1996; Fernández-Ballesteros, 1996) ponen de
manifi esto que el paso del tiempo, por sí mismo, no conlleva una disminución de
la mayoría de los aspectos psicológicos (cognitivos, afectivos, vinculares, etcétera).
Si bien aparece una disminución en algunas funciones cognitivas específi cas,
tales como la memoria de trabajo, esta disminución puede ser ampliamente
compensada por el incremento de la memoria semántica o la biográfi ca (Belsky,
1996). Las investigaciones indican que esto sucede en personas que no tienen
una patología que las inhabilite y que están insertas en su comunidad. Este grupo
constituye la enorme mayoría de los viejos. Por lo tanto, el paso del tiempo en sí
mismo, no tiene signifi cado ni sentido. Este sentido es el que le puede adjudicar
la propia persona, en función de su cultura, su historia, su deseo, etcétera.
Ciclo vital
Capacidades
Procesos biológicos
Procesos psicológicos
y sociales
100 %
FIGURA 1. LOS DIFERENTES PROCESOS EN EL CICLO VITAL
27
Como vemos, estudiar el proceso de envejecimiento implica no desconocer la
dimensión humana de los sujetos. Implica la inclusión de los procesos subjetivos,
así como el análisis de la dimensión deseante del sujeto. Construir lo real desde
aquí, desde los múltiples sentidos que las personas adjudican a su envejecimiento,
sin duda nos ubica en una epistemología muy diferente de la que sostiene a
la teoría del desapego o la de la actividad. Nos ubica en la dimensión social de
construcción de sentido, de deseo, de subjetividad.
GÉNERO, GENERACIONES Y DESIGUALDADES SOCIALES
En el marco del proyecto “Estudio sobre la reproducción biológica y social de
la población uruguaya: una aproximación desde la perspectiva de género y generaciones”,
tres perspectivas se han tomado como ejes de interpretación de la
reproducción biológica y social de la población uruguaya: género, generaciones y
desigualdades sociales. Cualquiera de los tres ejes requiere de un esfuerzo analítico
distinto y que se conjuga a la vez de manera recíproca con los otros.
La perspectiva de género marca de manera diferencial la vejez, desde el momento
en que las mujeres viven y seguirán viviendo más que los hombres, hasta
cómo han construido de manera distinta hombres y mujeres su vida y que los
lleva a otorgar un signifi cado vivencial específi co a su propia vejez. El signifi -
cado de la familia, del trabajo, de la maternidad, la paternidad, la abuelidad, la
jubilación, de las relaciones vinculares que al fi n los individuos mantienen con
su entorno se establece de maneras que guardan una compleja relación con la
construcción de las identidades de género.
La perspectiva de generaciones se mantiene como eje central de este análisis
desde el momento en que la gente envejece de manera diferencial, entre otros
factores, de acuerdo al tiempo histórico que le haya tocado vivir. Esto se vincula
con fenómenos macrosociales ligados a tiempos de bonanza y crisis económica
y social por los que el país ha atravesado como a fenómenos microsociales ligados
a los cambios ocurridos a nivel de las dinámicas familiares y de los grupos
sociales. Entre uno y otro eje se ubican los fenómenos que conciernen sentidos
distintos a las utopías colectivas y a las biografías individuales que más de una
vez se mantienen en estrecha conexión. Este mismo tiempo histórico puede
determinar la construcción diferencial de una vida así como la situación social
de un grupo humano en particular marcado por la época de su nacimiento.
Las inequidades generacionales en el acceso a recursos han sido tema de
agenda social desde el momento en que los hoy viejos mantienen a nivel global
una situación de menor pobreza que la de la infancia y adolescencia en Uruguay.
Probablemente esta situación se vaya revirtiendo con el tiempo y probablemente
28
estemos asistiendo a las últimas generaciones de adultos mayores que se mantienen
en esta situación relativamente mejor que sus generaciones precedentes. Las
transferencias intergeneracionales tanto materiales como simbólicas adquieren
en este contexto un papel clave, no solamente en la evaluación de lo que tanto
en servicios como en recursos puede estar transfi riéndose de una generación a
otra sino también en el conocimiento, la sensibilidad y los estilos de vida que
se transmiten.
Las desigualdades sociales constituyen también un eje clave de análisis en
la medida en que la concepción de una vejez digna no puede ser la misma en
relación con las condiciones materiales que permitan que esta etapa de la vida
se desarrolle en forma plena. Incluso llegar a la vejez no tiene el mismo sentido
de acuerdo a las condiciones sociales en que esto se implementa.
Desarrollaremos a continuación algunos elementos conceptuales en relación
con las perspectivas de género y generaciones adoptadas en este proyecto.
Género*
El término género proviene del latín genus, que signifi ca nacimiento y origen. En
idioma español se ha empleado ante todo como un término de la gramática que
califi ca y clasifi ca a ciertas palabras como masculinas, femeninas o neutras. Es
sin embargo recién en 1963, en el XXIII Congreso Psicoanalítico Internacional
cuando Robert Stoller (Katchadourian, 1993: 29) introduce la expresión en el
campo de las ciencias sociales al hablar de identidad de género. Fundamenta esta
expresión anteponiéndola a la de identidad sexual porque:
“La palabra sexual ha sido cargada de connotaciones de anatomía y fi siología...
esto deja sin cubrir enormes áreas del comportamiento, sentimientos,
pensamientos y fantasías que están en relación con los sexos y que sin embargo
no tienen, primariamente, connotaciones biológicas. Es para algunos
de estos fenómenos que debe emplearse la palabra género” (Katchadourian,
1993: 30).
Desde ese momento, la noción de género ha resultado muy útil tanto para
hacer hincapié en los componentes psicosociales de la sexualidad como para
permitir a las ciencias sociales producir nuevos abordajes y campos nocionales
que integren los singulares derroteros de hombres y mujeres en los procesos
histórico-sociales.
* En este apartado se utilizan párrafos que han sido extraidos textualmente de Paredes
(1999) y Berriel (2004) y revisados por los autores a los efectos de esta investigación.
29
Luria (1993: 194) defi ne a la identidad de género incluyendo tres componentes:
• Identidad del núcleo genérico. El sentido privado del género.
• Rol genérico. Su expresión en los comportamientos públicos.
• La orientación sexual. La expresión del género en el objeto de la excitación
sexual.
Este desglose de la constitución de la identidad genérica muestra por sí sola
la imposibilidad de soslayar el problema del género al momento de considerar el
proceso de constitución de la identidad del sujeto y su tránsito por las diferentes
etapas vitales. Vinculando esto con lo que desarrollaremos más adelante respecto
a los modelos identifi catorios, también resulta inevitable considerar el peso de
estos últimos en la constitución de la identidad de género.
El género constituye una perspectiva que ha sido adoptada por los movimientos
feministas para consolidar el concepto de la construcción social del sexo,
esto es, aquello que sobre el dato biológico divide a los seres humanos en dos y
que posteriormente la sociedad y la cultura intenta seguir perpetuando con el
mantenimiento de esta estricta división.
Las teorías feministas en todas sus vertientes coinciden en un mismo tema:
la constitución de la diferencia entre hombres y mujeres se construye socialmente.
Sobre el dato biológico existe un complejo entramado que adquiere una
signifi cación específi ca en cada cultura, en cada lugar, en cada espacio y tiempo
determinado. Y también en cada persona.
El ser hombre o el ser mujer es pues un componente fundamental de nuestra
identidad como seres humanos. Pero las identidades son múltiples y no se
constituyen sobre la base de un solo eje. Y tampoco son fi jas e incambiables.
Vivimos actualmente en un mundo extremadamente dinámico en el cual las
identidades personales y sociales son continuamente construidas y reconstruidas.
Este dinamismo no es fácil de sobrellevar. Las identidades, tanto personales como
sociales, son precarias, históricamente confi guradas y personalmente escogidas,
afi rmaciones del yo y confi rmaciones de nuestro ser social.
La perspectiva constructivista ha sido incorporada por el feminismo en la
elaboración del concepto de género. La incorporación de esta perspectiva en el
pensamiento feminista ha tenido una infl uencia importante en la adopción de este
concepto. Es desde esta perspectiva que surge el concepto de sistema de género
propuesto por la antropóloga Gayle Rubin a comienzos de los años setenta. Esta
autora cuestiona los límites de la noción teórica de patriarcado, predominante
hasta ese momento en la corriente feminista, señalando las limitaciones de esta
noción desde el punto de vista analítico. Los estudios orientados desde la visión
teórica del patriarcado señalaron características de la sexualidad masculina que
30
manifestaban elementos de esta dominación, tales como el carácter agresivo
del comportamiento sexual varonil, su carácter opresivo de las mujeres y la reducción
de las mismas al carácter de objetos de la sexualidad masculina. Como
alternativa a esta noción, Rubin propone la utilización del concepto de sistema
de género señalando el sistema patriarcal como una forma específi ca de dominación
masculina, que existe junto con otras formas empíricamente observables de
relaciones sociales entre los sexos. Esta autora adopta la defi nición de un sistema
sexo/género como un conjunto de disposiciones por el cual la materia prima
biológica del sexo y la procreación humanas es conformada por la intervención
humana y social y satisfecha en una forma convencional, por extrañas que sean
algunas de las convenciones. Esta visión recoge la herencia cultural de formas
de masculinidad y feminidad dentro de un elemento histórico y moral que subsume
todo el campo del sexo, la sexualidad y la opresión sexual (Rubin, 1986).
La categoría de género refi ere a la organización social de la reproducción de las
convenciones sobre lo masculino y lo femenino.
En el origen de esta evolución conceptual en el marco de la construcción de
conocimiento científi co, las propuestas feministas se dirigieron en un principio
a la “visibilidad de las mujeres”, esto es, a todo lo que no se sabía de ellas, lo que
nunca se había sabido y lo que estaba por saberse. Revelando las características
en cierto modo “patriarcales” que estaban presentes en el quehacer científi co, se
plantea que el centro del objeto de estudio debe desplazarse hacia las mujeres
dada su ausencia en la investigación. Desde esta perspectiva surgen en las ciencias
sociales las diversas ramas sobre “la ciencia de las mujeres”: antropología
de las mujeres, historia de las mujeres, geografía de las mujeres, sociología de
las mujeres, etcétera. En esta etapa lo que se pretende es revertir este proceso de
invisibilidad, desde un estado prefeminista en que las mujeres son olvidadas o
subrepresentadas hacia la producción de conocimiento basado en las mujeres,
en el cual se develan los sesgos androcéntricos y se retoman las experiencias de
las mujeres en los análisis científi cos. Este enfoque predominó en las ciencias
sociales en el presente siglo durante la década de los setenta.
Posteriormente los aportes feministas han trasladado el enfoque de la investigación
en las mujeres hacia los conceptos de rol y estatus, de los cuales
se evolucionará más tarde hacia la incorporación de la noción de género dado
que el concepto de estatus de la mujer es tributario de la tradición teórica que
ve a la sociedad como una totalidad funcional en la cual el cambio se procesa,
se absorbe y se adapta sin afectar las grandes estructuras sociales. El concepto
de género como hemos visto surge de un itinerario teórico muy diferente en el
que las nociones de dinamismo social, de construcción y deconstrucción de la
realidad es fundamental y asume estructuras cambiantes.
31
La noción de género además conlleva la comparación implícita entre hombres
y mujeres y las implicancias de las relaciones de poder entre ellos. Las nociones de
rol y estatus muchas veces conducen a una confusión analítica en la que la diferencia
social entre los sexos no queda explícita y muchas veces genera confusiones
en relación con otras diferencias sociales como la del estatus socioeconómico. La
noción de género tuvo una creciente repercusión en las ciencias sociales durante
las dos últimas décadas involucrando un examen crítico de los supuestos fundamentales,
los conceptos y las teorías que rigen la construcción de conocimiento
así como una reformulación de las mismas.
Autores como Ana María Fernández, han afi rmado que lo que se “sabe”
respecto a lo que hombre y mujer son, se ha organizado, en nuestra cultura, a
partir de una lógica binaria: “... activo-pasiva, fuerte-débil, racional-emocional,
etcétera, donde la diferencia pierde su especifi cidad para ser inscrita en una
jerarquización... A partir de allí, el principio de ordenamiento desde donde se
organizará ese saber implicará no poder ‘ver’, o ver de una manera jerárquica
lo otro...” (Fernández, 1994: 37-38). Si lo diferente, lo otro, sólo puede ser
concebido en un sentido jerárquico, entonces el pensamiento en torno a las
nociones de hombre y mujer se organizaría de manera tal que haría inasequible
la positividad de la diferencia.
Sin embargo, también han sido señalados algunos de los problemas que esta
especie de nueva dicotomía, sexo-género, plantea. Judith Butler (2001a, b), ha
emprendido un acercamiento genealógico y deconstruccionista a las categorías de
sexo y género. La genealogía le ha permitido investigar “los intereses políticos que
hay en designar como origen y causa las categorías de identidad que, de hecho,
son los efectos de instituciones, prácticas y discursos como puntos de origen múltiples
y difusos”, en especial el “falogocentrismo y la heterosexualidad obligatoria”
(2001a: 29). Para esta autora “es el otro el que participa en la construcción del
sexo como algo natural y dado de antemano; sin el otro, esta categoría ‘natural’ no
sería posible” (Gil Rodríguez, 2002: 6). Entonces se planteará Butler: “...quizá esta
construcción llamada “sexo” esté tan culturalmente construida como el género;
de hecho, tal vez siempre fue género, con la consecuencia de que la distinción
entre sexo y género no existe como tal.” (2001a: 40)
Esta, en principio no tan fácil de aceptar, idea de que el sexo sería algo socialmente
construido se explicaría, para Butler, a partir del principio de que la
anticipación conjura su objeto, según el cual anticipamos a la naturaleza como ley
que da lugar a las categorías hombre-mujer, las que aparecerán como preexistentes,
como dadas, como naturales. De este modo, como lo formula Eva Gil (2002),
“la naturaleza como ley de lo sexuado se revela en uno de los más potentes mecanismos
de poder y de subjetivación, puesto que basta con anticiparla para que
32
su efecto se produzca” (p. 7). A partir de esta puesta en cuestión y crítica de la
dicotomía sexo-género, Butler formulará una nueva y diferente concepción de
género, alejada de esta especie de versión cultural del sexo, a saber:
Como resultado, el género no es a la cultura lo que el sexo es a la naturaleza;
el género también es el medio discursivo/natural mediante el cual la “naturaleza
sexuada” o “un sexo natural” se produce y establece como “prediscursivo”, previo
a la cultura, una superfi cie políticamente neutral sobre la cual actúa la cultura
(2001a: 40).
En el campo de la gerontología la consideración de la cuestión del género
parecería estar aun al menos dos pasos atrás de estos planteos. A pesar de que
innumerables estudios (por ejemplo, Tous y Navarro, 1997) arrojan datos
diferenciales respecto a hombres y mujeres, el objeto (la vejez y el proceso de
envejecimiento) sigue siendo abordado con una llamativa prescindencia de la
problemática del género en su consideración.
Varios autores (véase por ejemplo, Dressel, 1991; Freixas, 1997) coinciden
en afi rmar que los abordajes de la gerontología pueden agruparse en dos tipos
de planteamientos, a saber: Desde la consideración de que hombres y mujeres
envejecen de forma similar, por lo que no se presta demasiada atención a las
diferencias que pueda presentar el envejecimiento considerando el género. O
abordando algunas diferencias específi cas que serían “propias” de cada sexo,
como la menopausia y el “nido vacío” para la mujer, la jubilación y el tiempo
libre para el hombre.
En este último caso, sin embargo, llama la atención la naturalidad con la que
se acepta lo que sería “propio” para hombres y mujeres respectivamente. Para
Freixas (1997), en el caso de la mujer se reducen los procesos vinculados al envejecimiento
a un tema de reproducción, sexo y maternidad (menopausia y “nido
vacío”) limitando el ser mujer a los roles de un modelo patriarcal “naturalista”;
en el caso del hombre, al hacer hincapié en la jubilación y el tiempo libre, se
presupone una asignación al ámbito de lo público que también reproduce los
estereotipos tradicionales.
Vale la pena volver a Judith Butler (2001a), para introducir la noción que
ella emplea para confrontar a este esencialismo, la performatividad. Para ella,
la naturaleza mantendrá el estatus de ley logrado a partir de la anticipación
a través de arduos procesos de repetición y reproducción del manejo de los
deseos y de los cuerpos, procesos a los que denomina actos performativos. Así,
“la performatividad no es un acto único, sino una repetición y un ritual que
logra su efecto mediante su naturalización en el contexto del cuerpo” (p. 15).
Según Gil Rodríguez (2002) “el acto performativo debe ser ejecutado como una
obra de teatro” (p. 7), representado ante un público de acuerdo a unas normas
33
preestablecidas, dando lugar, por lo tanto, a efectos sobre la realidad o, más precisamente,
construyendo realidad como consecuencia del acto que es ejecutado.
Nada habría por fuera de las categorías que nos conforman, condenándonos a la
repetición de los mismos actos pero dando concomitantemente las condiciones
para el desplazamiento de lo preestablecido y por lo tanto, simultáneamente,
para subvertirlo y transformarlo.
La noción de performatividad presupone que el sujeto construye la realidad
y su propia identidad mediante los actos que representa, que ejecuta. Por otra
parte este sujeto no sería nunca previo a los actos que lo constituyen. Nótese a
partir de estas breves consideraciones sobre la condición performativa del género
que gran parte de ellas podrían ser aplicables a la cuestión del envejecimiento y, en
especial, a la categoría “viejo”, “anciano”, “adulto mayor”, etcétera.
Ya aludimos a la sistematización que propone Ana María Fernández (1994)
de lo que podríamos denominar la producción imaginaria de las identidades de
género. Describe la manera en que esas construcciones se asientan en un conjunto
de escisiones y pares dicotómicos constitutivos del pensamiento hegemónico de
nuestra cultura. Así, los pares fuerte/débil, espiritual/carnal, celestial/terrenal,
racional/afectivo, activo/pasivo, público/privado, entre otros, organizan los
sentidos a partir de los cuales se prescriben las prácticas que producirán un determinado
contenido para las identidades de género instituidas. Los últimos dos
pares mencionados, activo/pasivo y público/privado, se hallan muy presentes en
los elementos recogidos en el presente estudio y de alguna manera están en la
base de algunos de los avatares del envejecimiento en nuestras sociedades, tales
como el entrecruzamiento de roles que, según algunos autores (Helterline y
Nouri, 1994; Freixas, 1997), tendría lugar en el envejecimiento e impactaría de
manera relevante en la forma en que se organizan el envejecimiento masculino
y femenino. Este proceso de entrecruzamiento de roles consistiría en la asunción
por parte de las mujeres de las edades que nos ocupan de un mayor despliegue
de acciones que desde el modelo patriarcal y falogocéntrico estarían adjudicadas
a lo masculino (participación social, educación, incremento del capital cultural),
en tanto que los varones adultos mayores, al no encontrar capacidad de investir
actividades y tránsitos que sustituyan sus anteriores posicionamientos en el ámbito
de lo público, se vuelcan a un tránsito cada vez más pasivo y circunscrito
a lo privado.
34
Generaciones
El término generación involucra en su seno varios sentidos distintos. Inmediatamente
se lo suele asociar a la edad, dado que según la edad que tenga una
persona podemos deducir la generación a la que pertenece. Sin embargo esta
deducción no es tan sencilla ni lineal. El concepto de edad se inscribe básicamente
en una lógica transversal, una persona tiene determinada edad en un momento
dado. El concepto generación adscribe otra lógica que implica por defi nición
una visión longitudinal.
Si bien la edad es un dato biológico adscribe también a un sentido cultural
vinculado a lo que signifi ca tener cierta edad en una sociedad determinada. Al
igual que sucede con el concepto de género en función del sexo de las personas,
con las etapas de la vida sucede algo similar en función de la edad. La edad es un
factor que condiciona socialmente la forma en que la gente crece y envejece en
una sociedad, en un tiempo y espacio determinado. Aunque la forma de crecer
y de envejecer tiene aspectos fi siológicos más o menos universales, la forma en
que este proceso es entendido varía en el tiempo y en el espacio. El signifi cado
de la edad es socialmente construido (Pilcher, 1995).
La edad debe ser entendida como una combinación simultánea de procesos
interrelacionados: envejecimiento biológico o fi siológico, envejecimiento social
o cultural, ambos se producen en un contexto histórico particular. La edad es
un fenómeno complejo y como categoría social es incluso más dinámico que
los conceptos de raza, género e incluso clase social, dado que éstos permanecen
mucho más constantes a lo largo de la vida de los individuos. Hay un solo
sentido en que la edad como categoría social permanece constante y es el de la
cohorte en el sentido en que los miembros de una misma cohorte “se mueven
juntos” de una edad a la otra, los miembros de una cohorte crecen y envejecen
juntos (Pilcher, 1995).
Los términos de cohorte y de generación tienen tradiciones distintas de utilización
según las disciplinas. El primero es un término originalmente demográfi co
y se usa para referirse a una población determinada que experimenta el mismo
evento signifi cativo entre un mismo período de tiempo calendario. El concepto
de generación ha tenido más acepciones y ha sido utilizado por antropólogos, sociólogos
e historiadores de forma diversa. En algunos casos refi ere explícitamente
al concepto de cohorte y se entrelaza con eventos culturales o sociales vividos por
las personas en un momento determinado (“sixties generation”). En otros casos
el concepto de generación refi ere explícitamente a las relaciones de parentesco
entre las familias y por tanto el concepto de relaciones intergeneracionales se
aplica a las relaciones entre padres, hijos y abuelos (Pilcher, 1995).
35
Siguiendo a Attias-Donfut (1988) podemos resumir los distintos usos de
la noción de generación en ciencias sociales y reagruparlos según tres grandes
perspectivas:
Demográfi ca: indicadores precisos y medibles, utilizan el término cohorte para
referirse a generación. La generación o cohorte abarca al conjunto de los
individuos nacidos en la misma fecha o en un mismo intervalo de tiempo
en una sociedad.
Etnológica o genealógica: la generación está limitada al sentido de fi liación y
a una función clasifi catoria. Este punto de vista privilegia el análisis de la
organización social.
Sociológico: es a la vez más común y más impreciso. La noción de generación no
es cuantifi cable ni codifi cable, expresa en los usos dominantes una comunidad
que se podría califi car de “espiritual”: la puesta en común de experiencias,
ideas, mentalidades, ciertas visiones del mundo y de la sociedad. Se refi ere a
la vez a una mezcla de historia social y de modos de pensar: se disocia de la
noción de edad cuya aproximación está infl uenciada por la etnología.
Para esta autora el proceso de envejecimiento social que ordena la sucesión de
las etapas de la vida se inscribe en el contexto de las generaciones que se suceden,
entran en interacción –confl icto o cooperación– y se conectan progresivamente
en los diferentes espacios de la vida social: las transiciones que caracterizan el
pasaje de una etapa de vida a la otra se producen sobre las transformaciones en la
relación entre las generaciones. Así pueden ser reintegrados datos de edad y datos
de generaciones que, si se adopta una perspectiva histórica, son indisociables.
El efecto de la edad sobre las conductas sociales no puede ser independiente de
la inscripción social de la edad.
El contexto histórico ejerce una infl uencia sobre las diferentes generaciones
presentes en tanto que el estadio histórico, social y económico es compuesto de
temporalidades a escalas variadas: transformaciones demográfi cas lentas, cambios
de modos de consumo rápidos, mentalidades colectivas que atraviesan los
siglos, otras que aparecen y desaparecen. El envejecimiento se desarrolla en la
coherencia de las edades de la vida, tal como ellas se entrelazan concretamente
en la historia social, esto es en el tiempo, por tanto tener una edad es también
tener una temporalidad y darle contenido a la misma en el pasado y el futuro
que le pertenecen y le son implícitos.
La relación entre generaciones está directamente vinculada a estos conceptos y
puede cambiar radicalmente en función del imaginario colectivo y de la construcción
social de la vejez. También se relaciona esto con la valoración que hacemos
de la vejez en una sociedad en que los viejos están generalmente desligados de
las funciones productivas (en relación con la esfera laboral) y reproductivas (en
relación con la esfera familiar). En este contexto cabe preguntarse qué papel tienen
las relaciones intergeneracionales a la llegada a la vejez (Paredes, 2004b).
36
La relación entre las distintas generaciones se puede analizar a varios niveles.
En términos ideales, el nivel más macro correspondería a la sociedad toda:
económicamente, analizando los ingresos y egresos que por concepto de los distintos
grupos etáreos se producen a nivel de la economía nacional; socialmente,
en relación con la inversión en capital humano y social que se produce a nivel
de los diferentes grupos etáreos y que se deriva en la elaboración de distintas
políticas sociales. Esto podría tener además un enfoque histórico analizando a
nivel global cómo han evolucionado estas variables en los distintos períodos
históricos del país.
A nivel meso, en términos de comunidad o sociedad, podríamos analizar los
diferentes movimientos sociales que se manifi estan de diversas formas reclamando
derechos ciudadanos para los distintos sectores de la sociedad; son varios los
cortes que se podrían realizar aquí, pero para nuestro interés podríamos defi nir
a los jóvenes, a los niños y a los adultos mayores y analizar en qué medida las
distintas demandas son compatibles o generan confl ictos.
A nivel microsocial, el escenario de la familia ha sido relevante en los diversos
análisis, y ha sido considerado por varias razones como el ámbito privilegiado
para analizar la relación entre generaciones. En primer lugar, es el ámbito socialmente
defi nido para la reproducción de la especie. En segundo lugar, es a partir
de las relaciones que se establecen entre los miembros de distintas generaciones
de una familia donde más claramente se puede vislumbrar el nivel de confl icto
o consenso generacional. En tercer lugar, en un espacio en que las relaciones
que se entablan están basadas supuestamente en la confi anza y el afecto, la posibilidad
de transferencias intergeneracionales deberían ser mucho más fl uidas
que en otros espacios. No nos referimos aquí únicamente a las transferencias
monetarias, sino también a las transferencias en cuidados y servicios que prestan
y son prestadas por y para las personas mayores. Es aquí donde nos encontramos
con una difi cultad metodológica clásica en los análisis de familia que es reducir
este concepto al de “hogar” como unidad doméstica. Si bien el análisis se realiza
en general en base a esta defi nición está claro que el concepto de familia puede
trascender al hogar y que las redes que entre los hogares se generen, y que escapan
a su caracterización, pueden llegar a resultar claves en un estudio de transferencias
intergeneracionales (Paredes, 2004a).
Para este análisis no sólo es clave la confi guración de la estructura de edades
actual de la población sino también el efecto de cohorte o generación marcada
por determinado contexto histórico, económico y social de las distintas generaciones
y en qué medida éstas han sido favorecidas o afectadas por los distintos
estadios de desarrollo económico, social y político de un país. El papel de las
transferencias intergeneracionales constituye un eje central dado que podría
37
tender a equilibrar las inequidades entre generaciones en relación con la distribución
de recursos.
Este tema ha sido analizado en términos de solidaridad intergeneracional
utilizado en su origen por gerontólogos y especialistas en políticas de la vejez en
relación con las transferencias públicas y los canales de protección social (Attias-
Donfut, 1995). En tanto que a nivel estatal la solidaridad entre generaciones
tiene efectos sobre la sociedad global a través de la regulación social y económica
en los sistemas de redistribución pública, a nivel de la familia esta solidaridad
se refl eja en la vida cotidiana a través de los lazos de fi liación. Entre uno y otro
ángulo de análisis hay discontinuidad de sentido en la solidaridad intergeneracional:
en un caso emerge de las relaciones interpersonales en tanto que en el
otro deviene de un complejo entramado social y político.
En una sociedad en que la vejez se alarga cada vez más, llegando a constituir
dos etapas diferenciales del curso de vida, la coexistencia de varias generaciones
al interior de una familia surge con una signifi cación relevante no sólo a nivel de
distribución de recursos económicos sino también de recursos y compensaciones
simbólicas, afectivas y psicológicas.
Es en este sentido que la relación entre generaciones vuelve a adquirir un papel
fundamental a nivel microsocial respecto a la forma en que se han generado y
construido los vínculos familiares a lo largo de la vida. Una vez que se ha salido
del mercado laboral sólo se puede volver a la familia si la estructuración identitaria
ha variado entre estos dos ámbitos. La comunidad, los grupos de pares,
los ámbitos de socialización suelen tener en general un papel menos relevante
en las relaciones que se desarrollan en la vejez que los vínculos provenientes de
la maternidad y la paternidad que eventualmente se extienden a las formas de
ejercer la abuelidad. De hecho, varios estudios han demostrado que el tipo de
apoyo que dan y reciben las personas mayores es básicamente de la familia en
la cual se producen redes de alta densidad (Guzmán, Huenchuan y Montes de
Oca, 2003).
En este aspecto el intercambio generacional asoma como clave pero no únicamente
referido a los recursos monetarios o económicos que eventualmente se
puedan transferir sino también en relación con los recursos afectivos y de servicios
que también se transfi eren. Es en este sentido que las mujeres tienen un desarrollo
diferencial de sus relaciones en la vejez respecto a los hombres. Es pertinente, en
este caso, tener en cuenta la perspectiva de género específi camente con relación
al análisis del trabajo de cuidado y trabajo familiar y relación con el mercado
laboral y cuánto aporta esto a la situación de la vejez en términos de realización
identitaria diferenciada entre hombres y mujeres en esta etapa de la vida.
38
Tomaremos para fi nalizar una tipología de transferencias o apoyos desarrollada
por Guzmán, Huenchuan y Montes de Oca (2003) en base a Khan y
Antonucci (1980). Estos autores desarrollan el concepto de apoyo social como
las transacciones interpersonales que implican ayuda, afecto y afi rmación. Este
conjunto de transacciones interpersonales que opera en las redes, al que también
se denominará con el término genérico de “transferencias”, se presenta como
un fl ujo de intercambio y circulación de recursos, acciones e información. Los
tipos de apoyos o transferencias pueden ser reagrupados en:
Cognitivos: intercambio de experiencias, transmisión de información (signifi -
cado), consejos que permiten entender una situación, etcétera. Ejemplo:
intercambio de experiencias, información, consejos.
Materiales: implican un fl ujo de recursos monetarios (dinero en efectivo, sea
como aporte regular o no, remesas, regalos y otros) y no monetarios bajo
diversas formas de apoyo material (comidas, ropa, pago de servicios, otros).
Ejemplo: dinero, alojamiento, comida, ropa.
Instrumentales: transporte, ayuda en labores del hogar, cuidado y acompañamiento.
Emocionales: se expresan por la vía del cariño, confi anza, empatía, sentimientos
asociados a la familia y la preocupación por el otro. Pueden asumir distintas
formas como visitas periódicas, transmisión física de afecto, otras.
Para el análisis de la relación entre generaciones tomaremos estos elementos
conceptuales a fi n de profundizar en la transmisión simbólica y las transferencias
materiales entre generaciones menores y mayores a la de nuestros entrevistados.
Para fi nalizar cabe mencionar que la generación entrevistada es nacida aproximadamente
entre 1930 y 1940 y por tanto tienen entre 65 y 75 años al momento de
la entrevista. En términos demográfi cos esta generación nace cuando la transición
demográfi ca en Uruguay está fi nalizando. En términos económicos y sociales,
esta generación asiste en su juventud al fi n de la “época de oro” que marcó la
prosperidad económica del país y se asoma a la convulsión de los años sesenta en
el mundo y en Uruguay. Muchos de ellos se convierten en fervientes militantes
de izquierda, protagonizan movimientos obreros y estudiantiles en pro de un
país mejor. Algunos morirán en el intento, otros emigran. Los que se quedan
–o permanecen al margen de la militancia– viven su adultez en dictadura. Esta
generación se verá perjudicada por el deterioro de la situación económica, la
mujer entra masivamente al mercado de trabajo, muchas veces en situación de
informalidad y se produce la emigración internacional masiva que llega a alcanzar
a un 12% de la población en el período dictatorial. Más allá de la globalidad y
generalidad de estas apreciaciones, muchas de ellas se verán volcadas en el discurso
de nuestros entrevistados en la medida en que ha permeado sus biografías.
39
ENVEJECIMIENTO Y FAMILIA
El envejecimiento demográfi co trae aparejado por sí mismo cambios importantes
en la familia. Como vimos en apartados anteriores, el aumento de la esperanza
de vida produce por sí solo un hecho inédito: la convivencia de varias generaciones
en distintas etapas de su período vital. Este fenómeno produce cambios
desde varios puntos de vista y plantea nuevos desafíos con relación al debate
intergeneracional.
Nuestros entrevistados nacieron en la primera mitad del siglo pasado, específi
camente entre 1930 y 1940. Era en este momento todavía en que la familia
uruguaya también atravesaba una “edad de oro”. Las pautas de comportamiento
familiar empiezan a cambiar en Uruguay en las últimas décadas del siglo XX,
donde asistimos posiblemente a una “segunda transición demográfi ca” (Paredes,
2003b). Los indicadores de divorcio y los cambios en la conformación de los
hogares, el descenso continuo de la fecundidad y el incremento de la fecundidad
adolescente así lo refl ejan aun cuando estén todavía en discusión las manifestaciones
culturales y las motivaciones que están por detrás de estos cambios. La
primera generación que protagoniza estos cambios serán los hijos de nuestros
entrevistados, los nacidos a partir de la segunda mitad del siglo.
Por lo tanto, la generación entrevistada vive estos cambios desde otro lugar,
desde un imaginario familiar en el que todavía creen, aun cuando asistan a
radicales cambios vividos en la práctica por las generaciones que les suceden.
Imaginario que por cierto persiste en la sociedad uruguaya aun para los primeros
protagonistas de esta segunda transición. La “familia” sigue teniendo un valor
“ideal” más allá de lo que en la trayectoria biográfi ca suceda; el divorcio se sigue
viviendo no sin confl icto y el valor de “tener hijos” sigue presente en la vida
social (Paredes, 2003a).
En el ámbito de la Psicología del Envejecimiento, dos investigaciones en nuestro
medio (Berriel y Pérez, 2002, 2005a y b), han llamado la atención respecto
al importante lugar social que, no obstante estos cambios, mantiene la familia
en tanto institución productora y reproductora de sentido y de valores.
Uno de estos estudios (Berriel y Pérez, 2002) presentaba algunas características
de los mayores de 65 años de Montevideo: dependencia del medio familiar y
percepción de una alta exigencia social, que llevaba a la elaboración de estrategias
adaptativas elusivas del confl icto que el deseo trae aparejado; percepción negativa
de los cambios pasados; difi cultad de anticipar cambios futuros; disponibilidad
de mucho tiempo libre y escasa participación en actividades colectivas, entre
otras. Una de las conclusiones de ese estudio, es que los adultos mayores de
Montevideo se ubican en una zona de vulnerabilidad, defi nida ésta por con40
diciones de precariedad e inseguridad en varias áreas: económicas, afectivas,
laborales, etcétera.
La familia aparecía allí en una doble vertiente: por un lado protectora, como
lugar de refugio ante enfermedades. Por otro lado también aparecía en su dimensión
de censuradora, principalmente en todo lo que hace a la dimensión
del deseo y, dentro de éste, lo que hace a la sexualidad de los viejos. Esto último
era más fuerte en las mujeres.
Retomando estos aportes y analizando su desarrollo en una población que
incluyó adolescentes, jóvenes, adultos y viejos, en el otro estudio mencionado
(Berriel y Pérez, 2005 a y b), la familia aparece en su lugar de institución, como
matriz inicial y productora de sentidos. Los sujetos la perciben como un valor
superior, donde el modelo de familia nuclear mantiene intacto su valor de emblema
identifi catorio, a pesar de los cambios que se han dado en los últimos
años en el plano de las prácticas familiares (hogares monoparentales, cambios
en las prácticas sexuales, etcétera). De esta forma, la familia produce anhelos
identifi catorios que se inscriben directamente en la identidad de las personas,
produciendo diversos sentidos.
En la presente investigación, los sujetos pertenecen a una generación que ha
tenido muchos hermanos y pocos hijos. Han conocido los cambios más radicales
que ha tenido la humanidad en toda su historia en el plano de la tecnología,
incluso en las llamadas tecnologías de la inteligencia.* También han conocido
diversas realidades sociales de Uruguay, pasando del Uruguay del ahorro, al del
consumo y la pobreza. A su vez, la generación que les sigue, sus hijos, han sido
los protagonistas directos de los cambios que se han dado en los últimos tiempos
en cuanto a las prácticas en las familias.
Estos aspectos implican una determinada construcción de subjetividad, que
producida durante toda la vida, hace que se signifi que de cierta manera la actual
etapa vital. La familia continúa apareciendo como una matriz de sentido en estos
aspectos (Berriel y Pérez, 2005b).
* Concepto introducido por Pierre Levy, citado por Ibáñez en 1996. Como plantea Tomás
Ibáñez “se trata de tecnologías que se inscriben en el proceso mismo del pensamiento,
que tienen por función y como efectos el posibilitar ciertas operaciones de pensamiento
que no eran del todo posible antes de que esas tecnologías se construyeran”. (1996:
62)








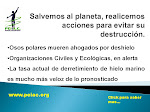
No hay comentarios:
Publicar un comentario